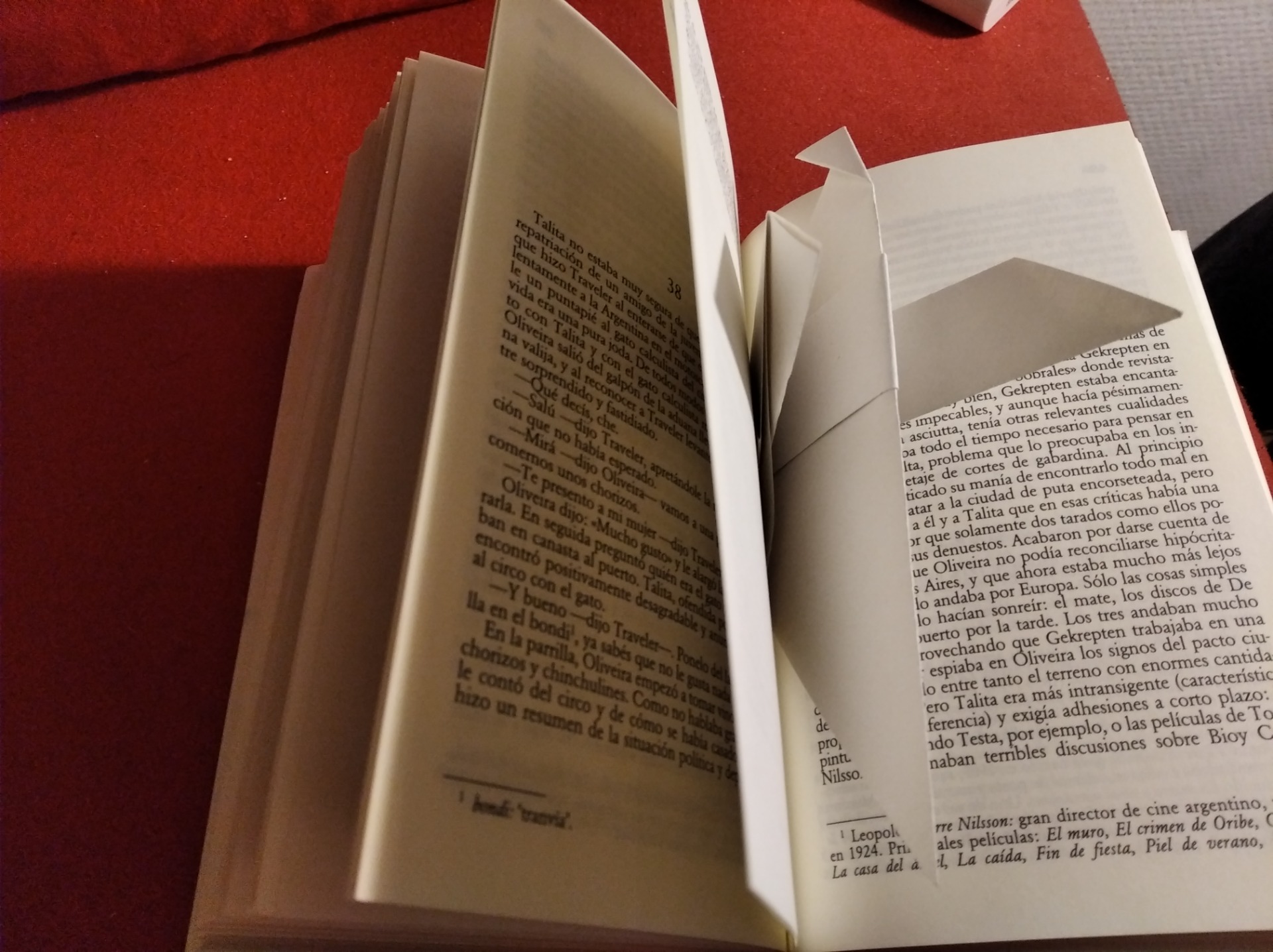El reflejo
Siempre he pensado que el mar nos gusta porque proyecta un infinito inexistente. La posibilidad de algo más allá de la tierra que pisamos, el encanto de lo desconocido. Una línea que separa, de forma fantasmal, la realidad y su reflejo.
Nunca he entendido demasiado bien qué es lo que nos hace recordar. Por qué la mente atesora un momento y borra otro, en esa jerarquía del subconsciente de pasados llenos de pensamientos difusos.
Pero, en ese universo extraño del ayer, guardo un recuerdo nítido, real o no, eso qué importa, de mi padre. Del olor a salitre y ese ir de un lado a otro, de una punta a otra de Andalucía. El tacto de la arena, cuando dejamos que, al igual que el tiempo, se escape entre nuestros dedos. Allí, en una playa cualquiera o quizá sin nombre, guardo el recuerdo de la última vez que vi a mi padre riendo, tan ufano como un falso rastro de juventud, pero ya asomando en su rostro las arrugas de sabio que, bajo el sol del atardecer, le conferían un aspecto de viejo marinero a la deriva. Y tal vez eso fue lo que nunca llegué a comprender de él. Que también tenía derecho a perderse, a dejarse llevar por la corriente, a sumergirse en sus abismos.
Pero por aquel entonces mi padre era, sin lugar a duda, la figura del héroe invencible, el reflejo del hombre en el que yo quería convertirme, quien me aseguraba, al igual que la línea del horizonte, que el universo tenía un orden. Lo convertí en una especie de retrato inmutable, a quien atribuí toda clase de valores rectos y de cualidades intachables. No me di cuenta, en aquel entonces de que, a la luz de los atardeceres, nuestra sombra se proyecta enorme y deformada sobre la arena, y de que solo al mirar sobre la transparencia del agua, puede una imagen ser fidedigna.
Pero, en aquella puesta de sol, el mar aún olía a infancia y juegos, a castillos de arena y un futuro casi infinito, de extensión interminable, que se mecía sobre las olas. Su voz ronca, de empedernido fumador, de perro viejo, dijo aquel día la mayor verdad que escuché salir de su boca:
- ¿Ves esto? -y señalaba al vaivén del mar y a la incertidumbre de ese cielo rosado que dibujaba en las nubes formas imposibles-. Es todo cuanto tenemos. Róbalo, cógelo todo y huye, antes de que te lo arrebate el tiempo. Aprovecha y atesóralo, pues no hay nada más allá. No vivas persiguiendo un horizonte que se escapa a cada paso que das, no busques en tesoros perdidos el tesoro que ya llevas dentro.
Y en aquel enigma incomprensible para mis oídos de niño, me dejó mi padre la mayor de las herencias. ¿Puedo recordar palabras que en aquel momento apenas comprendí? ¿A qué se aferra la memoria? La mía, a una marea fiera y un cielo de nubes rosas.
Después de aquel recuerdo, el castillo de arena se derrumbó.
Pasaron muchos vendavales y muchos inviernos, y los ojos de aquel hombre al que yo había admirado se nublaron, mezquinos. Y donde antes había sabios consejos, solo quedaron reproches y la ira de un mundo indómito que se le había escapado de las manos. Y cada vez más agresivo, bramaba contra mí cada una de sus derrotas, y decidido a hundirse con su barco de valores viejos, no supo entender un mundo que despertaba con nuevas formas. Y en aquella terrible tristeza, en aquellas tardes en las que subía el volumen del televisor como si le doliera el silencio que le rodeaba, testigo de su soledad, comenzó mi padre a beber más de la cuenta, a tornarse, con cada nueva luna, más huraño, como si en su alma hubiera algo de lobo herido, de caminante que ha perdido el rumbo.
A mis ojos, sin embargo, no era más que un hombre vencido. No comprendí las razones de ese cambio y culpé cada una de las veces que su carácter me hizo daño. Y en aquel espíritu errante que de él había heredado, decidí salvarme a mí y marcharme de aquella casa donde el miedo inundaba el aire y asfixiaba el alma de quienes allí vivían. Y en mi corazón maté la imagen del hombre que de niño había creado, convencido de que no quedaba ya nada con lo que guardase semejanza.
Hasta hoy. Después de quince años, algo ha cambiado. He vuelto a la misma playa a la que mi padre me llevó de niño. Y al contemplar el mar lo supe. Al mirarme en el agua, esperando ver una figura nítida y clara, mi propio rostro se vio arrastrado y desfigurado por las olas. Solo entonces comprendí que ni siquiera el agua puede devolver un reflejo perfecto de los seres imperfectos y terriblemente torcidos que somos. Me sentí avergonzado ante aquella imagen de mí mismo, que denunciaba mis propios egoísmos y defectos.
Y al poner mis pies sobre la misma arena que de niño había pisado, decidí, por primera vez en todos aquellos años, recordar también los días felices, las partes buenas. Tal vez sea cierto, que los recuerdos, como los reflejos, nunca son una representación auténtica de lo que vivimos, solo una imitación de que lo que soñamos con ser. Recordamos aquello en lo que queremos creer. Pero acaso no sean recuerdos, sino recordatorios, de que no es demasiado tarde para encontrar, en este mar de apariencias, a la persona que queremos ser.
Así que, después de quince años, sequé mis pies y puse rumbo a la casa de mi padre.