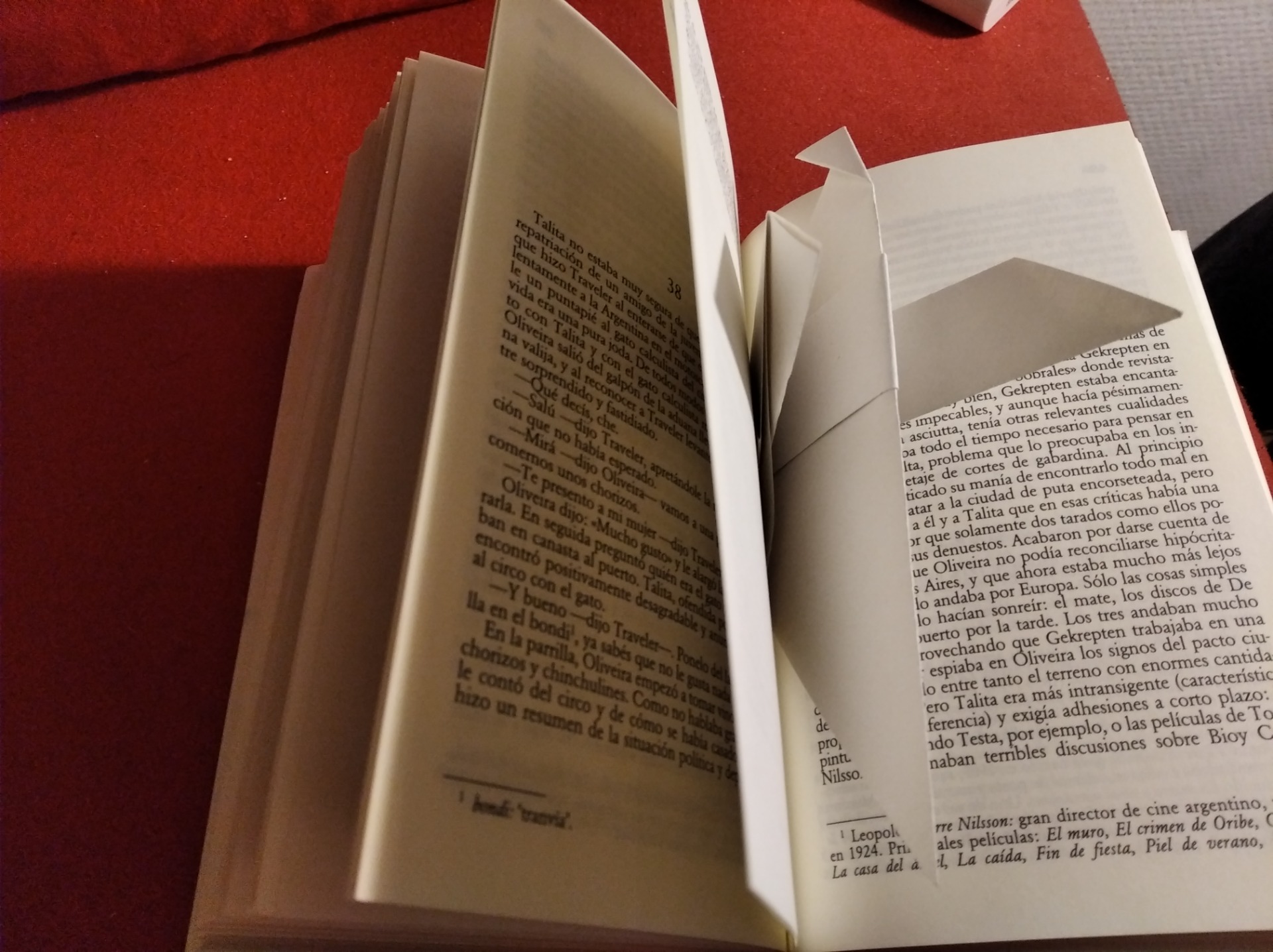La hora de las musas
Melpómene inspiraba a los artistas a escribir tragedias. No podía evitarlo. Allá donde iba le parecía que el mundo era un lugar sórdido, siempre hambriento de luchas. Que el camino de los hombres era un tanto autodestructivo y otro tanto solitario. Que todas las leyendas se escribían con la sangre de las guerras y las hazañas de los héroes. Esa era la única manera de dejar un legado, de ser inmortal sobre el papel.
Hasta que un día llegó a su puerta Talía, musa alegre y despreocupada, que encontraba importante todo aquello que a los demás les parecía insignificante y gustaba más de la compañía de la gente corriente que de los grandes artistas. Para ella, la vida era una comedia y había que aprender a reírse de uno mismo para apreciarla como un regalo.
La elegante Melpómene se sintió al principio horrorizada ante tan extravagante mujer. ¿Podían realmente las cosas más pequeñas ser también bellas? ¿Conseguiría ella renunciar a la idea del amor como algo grandilocuente? ¿Se atrevería a descubrir que amar era, a fin de cuentas y para pavor de los poetas, algo sencillo?
Juntas comprendieron que el amor también es mutua inspiración y que la vida no está exenta de tragicomedia. Pues era la fusión de ambas musas, el milagro de que en la vasta extensión del universo también se hallaran estrellas, lo que verdaderamente le daba belleza al mundo. Luz y oscuridad, caos y orden se fundieron aquel día en un beso. Y así fue como, con un amor de verano, nació el arte de contar historias.